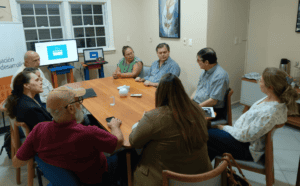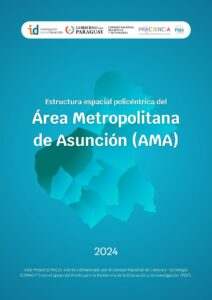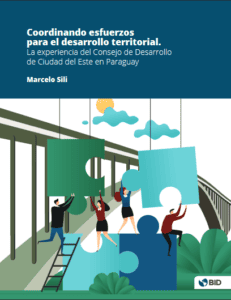Por Ana Portillo y Maurizio Paradeda
Ubaldo Chamorro, en relación al sistema educativo paraguayo, afirmaba que: “En el proceso de desarrollo paraguayo no existen hechos y/o procesos que permitan hablar de una educación indígena y/o campesina en sentido estricto, salvo excepciones puntuales en ciertos periodos históricos. Eso obedece a una misma causa: el sometimiento económico, social y cultural al que históricamente fueron sometidos estos dos sectores poblacionales del país. La tendencia de los procesos educativos implementados se adscribía, en general, a lo que se puede denominar educación para el indígena y/o para el campesino y en algunas pocas ocasiones se le podría adscribir a una educación indígena y/o campesina, es decir, emergida desde y por los indígenas y/o campesinos”. (Demelenne, 2011)
Actualmente las organizaciones campesinas disputan no solo el acceso a la educación sino cómo debe ser dicha educación y cuál es el sentido de lo público de los sistemas escolares en el contexto neoliberal. En la investigación “Experiencias educativas desde organizaciones campesinas” se estudiaron tres experiencias educativas iniciadas durante la transición democrática (años 90 y 2000) desarrolladas por organizaciones campesinas que utilizan el formato escolar en dos niveles educativos (primario y secundario). Se estudiaron las políticas públicas dirigidas a la población campesina y ante estas, cuáles son las propuestas escolares que han formado parte de las luchas los movimientos campesinos nacionales en la historia reciente del país. Se analizó principalmente su articulación con el contexto comunitario donde se insertan, las estrategias que despliegan para incidir en el espacio público y en la política estatal educativa.
Estas experiencias educativas generadas y gestionadas desde organizaciones campesinas se inspiran e intentan mantener la herencia de las Escuelitas Campesinas de las Ligas Agrarias Cristianas, de quienes toman elementos a partir de la crítica al modelo educativo heredado del stronismo, caracterizado por una concepción tradicional y conservadora de la escuela, un modelo de formación docente acrítico masivo y en cascada (vertical: de arriba hacia abajo), un modelo de gestión que conserva prácticas clientelistas, donde las políticas públicas no tiene enfoque de derechos si no que se otorgan como favores políticos a cambio de fidelidad, donde los programas se basan en objetivos cerrados y formales defendiendo la reproducción de una cultura única y nacionalista; y donde la pedagogía está centrada en el pizarrón y en el docente y no en el potencial de aprendizaje de los niños y niñas, ni en la construcción de vínculos dentro de comunidades educativas diversas.
Esto se explica en parte porque a pesar de los cambios educativos impulsados durante la transición, el estado se ha mantenido desde el stronismo en un mismo modelo productivo agroexportador que promueve la descampesinización, expulsa a las familias campesinas de sus tierras, a través de la compra, el arrendamiento, o incluso de fumigaciones con agrotóxicos, criminalización, desalojos violentos e incluso asesinatos a través de fuerzas policiales o grupos armados irregulares y las obliga a migrar hacia las ciudades en búsqueda de oportunidades.
Esta situación históricamente construida de desigualdad estructural de la población campesina y de despoblación del campo paraguayo configura las posibilidades de ingreso al sistema educativo por las condiciones de educabilidad –entendidas como salud, nutrición, desarrollo del lenguaje, transporte– a las que están expuestos/as los niños/as y jóvenes campesinos. Además de estas condiciones que delimitan sus posibilidades en términos de permanencia y conclusión exitosa de su trayectoria educativa, la cultura campesina ha sido relegada de la construcción de contenidos y metodologías escolares o ha sido incorporada de manera dispersa y marginal. Es decir que aun aquellos jóvenes campesinos quienes logran insertarse, permanecer y concluir su trayectoria educativa lo hacen en un proceso de formación y socialización en códigos ajenos a su cultura, propios de la escuela urbana.
Estas escuelas se desarrollan en tensión permanente entre la autonomía de construir un modelo educativo propio y pertinente a su realidad que les permita arraigarse y la necesidad de reconocimiento formal del Estado a través de los títulos como herramienta de inserción laboral para los jóvenes. En este contexto las experiencias plantean una serie de estrategias propias para contrarrestar este modelo excluyente a su cultura y sus necesidades. Las organizaciones están a la defensiva y las innovaciones que plantean no son conocidas ni reconocidas en lo oficial, al contrario, son percibidas como sospechosas por provenir de organizaciones campesinas criminalizadas por los medios de comunicación empresariales y por el mismo estado.
Aunque el estado no cuenta con procedimientos claros para el reconocimiento formal de iniciativas educativas impulsadas por organizaciones sociales, estas han luchado y conquistado el reconocimiento de sus escuelas y el derecho a recibir fondos públicos a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tales fondos no siempre llegan a sus escuelas, son discontinuos, condicionados a momentos de tensión política a nivel local o nacional, están sujetos a controles burocráticos permanentes, exigencias de documentaciones burocráticas, amenazas de sanciones, exclusión de acceso a programas como los de entrega de kits escolares y meriendas y no cobro de salarios de los docentes.Para contrarrestar esta precarización las organizaciones autogestionan la generación de fondos propios complementarios a través de la venta de su producción agrícola en el mercado, donaciones internacionales, organización de actividades comunitarias como mingas, torneos deportivos y festivales locales, colaboración con alimentos saludables y trabajos de limpieza, construcción y mantenimiento de la escuela y de sus docentes. Las escuelas están agremiadas en la FECAP Federación de Escuelas Agropecuarias y Centros de Capacitación Privados Del Paraguay, articulación desde donde han realizado movilizaciones para exigir al estado el cumplimiento de sus responsabilidades con estas escuelas.
Esta disputa entre el Estado y las organizaciones se da en lo concreto y en lo cotidiano en el terreno de las supervisiones educativas zonales como representantes más próximos del MEC en las comunidades.Las supervisiones zonales por la distancia, el aislamiento y cierto temor de ir a los asentamientos, no tienen mucha capacidad de control in sit. Esto es percibido por las escuelas campesinas como una ventaja para su autonomía. Las organizaciones van ensayando modelos de gestión propios más participativos y horizontales, con relaciones menos jerarquizadas y formales entre autoridades, estudiantes, docentes y padres. Las familias participan en las escuelas a través de reuniones periódicas tanto dentro de cada estamento como entre estamentos y realizan trabajo cooperativo para las escuelas.
A partir de la crítica a la escuela tradicional y de la discusión entre la escuela y la comunidad sobre la pertinencia de la enseñanza a la cultura campesina se realizan adaptaciones o innovaciones respecto a la escuela tradicional como la incorporación de contenidos sobre su historia reciente, su cultura, su sabiduría popular; la formación teórico práctica que combina el trabajo en la escuela con el de la finca familiar; la primacía de lo colectivo por sobre lo individual en las evaluaciones y en la formación político organizativa; la participación infanto-juvenil; la coeducación de varones y mujeres para el trabajo; la enseñanza en guaraní; las formas de trabajo colectivas en el aula a través de los proyectos multidisciplinarios; la integración de niños y niñas de edades y grados diferentes; el desarrollo de una conciencia crítica a partir del debate sobre la realidad sociopolítica generan una relación dialéctica entre reivindicar y cuestionar las tradiciones de su cultura.
Aunque las organizaciones son conscientes de que el Estado no las reconoce como sujeto de derechos, no desaparece la creencia y expectativa sobre la escuela como el ámbito de aprendizaje por excelencia, entonces lo que se disputa desde las organizaciones campesinas investigadas es intentar transformar las relaciones de fuerza tratando de construir una escuela pública popular con control social.